Puerto Viejo, el enclave bilingüe de Costa Rica que ha atraído desde hace siglos a migrantes afrocaribeños y ahora recibe a cientos de estadounidenses
Jorge Pérez Valery - Enviado especial a Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | Viernes 03 octubre, 2025

En Puerto Viejo de Talamanca, un pequeño enclave afrocaribeño del sur de Costa Rica, los lugareños se saludan con el "pura vida" de los ticos, pero inmediatamente en la conversación se mezcla el inglés, el creole y el castellano.
El pueblo es parte de la provincia de Limón, históricamente una de las más pobres y relegadas del país centroamericano, y desde los tiempos de la colonización europea ha sido un destino para personas negras que comenzaron a llegar desde 1700.
El primer registro es de 1710 con el naufragio de dos barcos daneses que transportaban a africanos esclavizados hacia América y cuyos sobrevivientes se asentaron en esta región, relata a BBC Mundo el historiador y escritor costarricense Quince Duncan, profesor universitario y coautor del libro "El negro en Costa Rica".
Ahora, más de 300 años después de ese primer asentamiento, la región se ha vuelto un destino para afroamericanos que encuentran ventajas económicas en Costa Rica y un ambiente más amable ante el racismo que sufren en Estados Unidos.
"La discriminación que las personas negras afrontan en EE.UU. es desgastante. Hay cosas que experimentamos en casi cualquier aspecto de la vida, desde violencia física hasta encuentros con la policía que resultan aterradores", le dice a BBC News Mundo Tony Nabors.
"Pensamos que vendríamos solo por un par de meses, pero no nos vamos a ir a ningún lado", añade este nómada digital de 43 años mientras juega a las cartas con otros de sus compatriotas sentado frente al mar.
"En Estados Unidos, si tu piel es negra, eres una víctima potencial. Imagina vivir tu vida así", coincide Davia Shannon, una californiana de 50 años que lleva una década en esta localidad costarricense que se ha convertido en un enclave que atrae a otros compatriotas.

No existen datos estadísticos oficiales de cuántos son los extranjeros en este pueblo de 13.000 habitantes, pero Davia asegura que esta comunidad, a la que se refiere con el nombre de "La Tribu", agrupa a unos 440 personas negras que llegaron atraídas por el bajo costo de la vida en comparación con EE.UU. o Europa.
Pero como ocurre con los procesos migratorios, estos asentamientos no están exentos de tensiones y algunos pobladores nativos se muestran reacios ante la llegada de estos inmigrantes, aunque implique una fuente de ingresos para Puerto Viejo.
Una historia de desencuentros
A partir de la llegada de los africanos esclavizados que naufragaron en 1710, aquellos que evitaron ser recapturados se asentaron libremente en la zona.
"Esta gente se metió y de hecho se mestizó con los indígenas de la etnia Bribi local", explica el historiador Duncan.
En el siglo siguiente, comenzaron a llegar personas negras angloparlantes, entre ellos agricultores, pescadores y cazadores de tortugas, provenientes de Bluefields, Nicaragua; Bocas del Toro, Panamá, y San Andrés, Colombia, donde ya existía una fuerte influencia de la cultura británica.
El pueblo se forjó en torno a costumbres anglosajonas con el inglés como idioma principal y el protestantismo de religión. Incluso el cricket llegó a ser en el pasado uno de los deportes más practicados en esta zona.
"Era gente de habla inglesa que se fue metiendo al territorio y Costa Rica ni siquiera se daba en cuenta de su presencia", relata Duncan.


Finalmente, con la construcción del ferrocarril entre la capital San José y el puerto de Limón a partir de 1872 llegaron trabajadores provenientes de Jamaica y las Antillas, que terminaron integrándose a las comunidades de la zona.
Pero más allá de este ramal ferroviario, según Quince Duncan, las poblaciones del Caribe costarricense se desarrollaron apartadas del resto del país y en ocasiones fueron segregadas sistemáticamente.
"Hasta 1950 las personas de aquí no podían adquirir la ciudadanía costarricense", explica el historiador, y añade que las tensiones entre el Estado y estas regiones se extendió incluso a su lengua.
"Hubo un esfuerzo grande por eliminar el inglés británico o el creole. Incluso, las maestras de las escuelas de español que llegaron a partir de los años 50 castigaban a los estudiantes que hablaban en inglés. Casi erradicaron el inglés de Limón con el cuento de que era el modo de hacerlos costarricense".
Otro conflicto que se remonta hasta esa década fue la posesión de tierras.
"Ha habido reiteradas decisiones del gobierno para apoderarse de las tierras y sacar a la gente, incluso hoy hay órdenes de demolición porque alegan que esa gente es usurpa los territorios de la milla marítima", explica Duncan.
Un "paraíso afro" donde rinden los dólares
En el presente, el legado afrocaribeño de Puerto Viejo parece diluirse entre la influencia de los extranjeros, el incremento del turismo y la gentrificación.
Pero la conexión con el Caribe anglo aún es perceptible.
Las casas, agrupadas en unas pocas cuadras entre la costa y la montaña, están construidas de madera y con estilo colonial británico – el mismo que en Trinidad, Jamaica o Guyana.
Y aunque el reggaetón, la salsa y otros ritmos del Caribe hispano no faltan, el calipso y el reggae tienen siempre su espacio en los bares que ocupan la línea costera.
En uno de esos bares frente al mar, Tony Nabors conversa entre aperitivos con otros compatriotas llegados a Puerto Viejo.
"Me fui de los Estados Unidos porque allí no son buenos con las personas negras", reafirma Tony, y sus compañeros de mesa coinciden.
"Me siento más libre de lo que llegué a sentirme en Estados Unidos", comenta una de las compañeras de mesa. "Ha habido muchas injusticias. Estamos cansados, así que este es un lugar de refugio para nosotros", afirma otra de las presentes.
Lo que no mencionan es que además de la condición de "refugio", Puerto Viejo es también una oportunidad económica.

Esta localidad costarricense no es más barata que otros destinos latinoamericanos, pero es notablemente más asequible para quienes llegan con dólares.
Una cerveza en botella o un coctel de playa -como las que toman Tony y sus amigos- no cuesta más de US$4 y US$10, respectivamente. Un almuerzo completo puede varían entre US$8 y US$15.
El alquiler de viviendas también resulta atractivo, por supuesto, para quienes tienen un ingreso en divisas extranjeras.
Aunque en Costa Rica gozan de uno de los salarios mínimos más altos de América Latina (aproximadamente US$700 al mes), el costo de vida que puede asumir un estadounidense es muy superior al de una familia promedio local.
La renta mensual de un departamento de una habitación se puede conseguir a partir de US$550, mientras que un departamento de tres habitaciones se renta a partir de US$950.
Las propiedades más modernas pueden costar hasta US$1.800 por mes.
Pero algunos de los recién llegados no quieren alquilar una propiedad sino comprar un terreno y construir, y esto trae de regreso a la región el problema de la posesión de terrenos.

"Libertad, seguridad… y tierras"
Cuando Davia Shannon logró asentarse en Puerto Viejo, después de tramitar un permiso de residencia, fundó una compañía que asesora a exclusivamente a personas negras para establecerse o comprar tierras en la zona.
Ella cuenta que la pandemia le generó un gran número de clientes, así como el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía estadounidense en Mineápolis, Minnesota, en mayo de 2020, "un suceso que asustó a mucha gente", dice Davia.
Monifa Miller, otra mujer negra californiana, ha aprovechado el talento de su voz para cantar en bodas y eventos en los escenarios paradisiacos de Puerto Viejo. Llegó en 2019 desde Los Ángeles junto a su hija de 14 años, a quien quiere ofrecerle una vida más conectada con la naturaleza y apartada del racismo del que se siente víctima en su país.
Para Monifa, la oportunidad de inventir en Costa Rica es un gran incentivo.
"¿Vale la pena comprar una casa por un millón de dólares -en Los Ángeles- cuando puedes construir una casa en Costa Rica por debajo de US$100.000?", se pregunta.
"Quiero establecerme acá y comprar un pequeño lote de tierra para construir una casa para mí y mis hijos", añade.

Pero, aunque tienen más poder adquisitivo, no siempre es sencillo invertir en este enclave costarricense.
La titularidad de algunas tierras más codiciadas del cantón de Talamanca, al que pertenece Puerto Viejo, está en conflicto con el Estado costarricense.
Gran parte está protegida, ya sea bajo la figura de refugios naturales o reservas indígenas.
Una ley aprobada en 1977 -Ley No. 6043 de la Zona Marítima Terrestre- concedió al Estado el derecho "inalienable" sobre los 200 metros de tierra que siguen después de la línea costera. Esto entró conflicto con las comunidades afrocaribeñas que se establecieron previamente.
"Son tierras de nuestros ancestros que datan de1800, pero tenemos la problemática con los territorios protegidos", sostiene la diputada Katherine Moreira, quien representa a Limón ante el Congreso nacional y es presidenta de la Comisión de Ambiente.
"Hay un juzgado agrario que nos pone a los afro manos arriba, porque si usted, por ejemplo, en la casa donde vive llega un indígena y dice que esa tierra sería parte de un territorio indígena protegido, el juzgado penal podría sentenciarle por usurpación", explica.
BBC Mundo contactó a organismos del Estado costarricense para conocer la postura oficial sobre la titularidad de las tierras en esta región. El Ministerio de Ambiente no contestó. El Instituto de Desarrollo Rural respondió que era jurisdicción del Ministerio de Justicia y Paz, que tampocó contestó a nuestro requerimiento hasta la fecha de esta publicación.

En este complejo entramado legal de las tierras, se suma la compra y venta de terrenos por parte de extranjeros que, según sostiene la diputada Moreira, ocurriría en algunos casos bajo un mínimo control de las autoridades.
"Se han dado casos de compra de terrenos en zonas protegidas. También, en algunos casos, no sacan permisos para hacer negocios", indica la legisladora.
"A mis clientes estadounidenses no les ofrezco algunos de estos terrenos porque no sabemos cómo terminará", resalta Davia, que reconoce el complejo proceso que puede significar la compra de propiedades en la zona.
Aun así, el interés por invertir en el Caribe tico ha aumentado entre nacionales y extranjeros de todo el mundo, no solo afroestadounidenses.
"Hubo un antes y un después. Cuando empezamos acá los proyectos eran mucho más humildes. Conforme ha pasado el tiempo el perfil de cliente ha ido ascendiendo y la inversión es mucho mayor de lo que era antes", cuenta Marcus Brown, un arquitecto local descendiente de las familias que migraron desde Jamaica y las Islas Caimán a comienzos de 1900.
Brown, quien se especializó en arquitectura tropical en un intento por conservar la identidad de su pueblo, reconoce que las inversiones están transformando a Puerto Viejo:
"Costa Rica es un claro ejemplo de la gentrificación. Esto ha dejado a muchos locales por afuera porque venden sus tierras y tienen que irse a vivir a pueblos satélites", explica Brown.
"En Punta Uva -un sector contiguo a Puerto Viejo- cuando antes se podía conseguir terrenos a US$40 el metro cuadrado, ahora hay partes que están a US$300", explica.
Y ese cambio ha generado tensiones entre locales y extranjeros, sean blancos, negros, nacionales o extranjeros.

Dos racismos
La transformación comenzó entre los años 60 y 70, cuenta Duncan, cuando una crisis en el sector agrícola llevó a los locales a vender sus tierras o montar negocios para el turismo, lo que atrajo en primer momento a migrantes europeos.
Ese cambio "salvó" a la economía local, pero no todos se sienten complacidos.
"Cuando se trata de nuestra cultura, o lo poquito que queda de eso, casi somos las personas menos beneficiadas de esto porque los turistas toman los pueblos y los comercializan", opina Mateo Waite, un músico afrocaribeño de calipso nacido en Puerto Viejo que vive de sus presentaciones en restaurantes y también de la agricultura.
"Por ejemplo, si usted quiere tener un bar o un negocio y usted es de aquí, hay mucha traba para tener ese negocio. Sin embargo, las personas que vienen de afuera están más beneficiados en esos términos", dice.
Pero las diferencias socioeconómicas y, paradójicamente, la visión sobre el racismo también han creado tensión entre negros centroamericanos y negros del norte, el último grupo de extranjeros que se ha sumado al interés por invertir en Puerto Viejo.

"A veces realizan eventos solo para gente afro. Eso es como importar lo mismo que tienen allá -en Estados Unidos- a la zona", cuestiona Marcus Brown. "Yo crecí en una escuela con europeos, indígenas, chinos y crecí con la concepción de que todos nos teníamos que llevar bien y la etnia era lo de menos", opina.
"Los locales no se han podido identificar con los nuevos expatriados y los expatriados, aunque quieren hacerse parte, no tienen mucho en común con ellos", responde la estadounidense Davia Shannon, quien reconoce que la brecha económica entre ambos grupos los convirtió en un "ellos y nosotros".
"Nosotros no estamos gentrificando. Venimos a buscar un lugar donde encontremos paz, criemos a nuestros hijos y comamos comida orgánica", añade.
"Estamos dispuestos a recibir con los brazos abiertos inversionistas, pero que generen empleo y que respeten nuestras creencias y costumbres", dice por su parte la diputada Moreira, quien cuestiona el "estilo de actividad comercial" que se ha desarrollado en Puerto Viejo con la afluencia de extranjeros norteamericanos.
"Van a cenar a un restaurante y creen que pueden ir con el traje de baño puesto. Uno como dueño de un establecimiento debe reservarse el derecho de admisión: 'En este restaurante es prohibido ingresar con bikini'. Uno no lo tiene que decir, es sentido común", dice.

Quince Duncan explica que el contexto histórico y los diferentes tipos de racismo que sufrieron ambas comunidades también justifica esa división.
"Hay una diferencia muy grande entre unos y otros. La gente negra del Caribe sufrió mucho, pero siempre se les consideró seres humanos. Tuvieron mejores condiciones para rebelarse, mientras que en EE.UU. eso se hizo muy difícil", sostiene.
"América Latina fue mucho más proclive al mestizaje, y en ese mestizaje están los afros también. Entonces no hay esa confrontación tan radical como la hubo en EE.UU. Incluso, muchos de nuestros próceres fueron mulatos o pardos", añade.
Davia Shannon está convencida de que si hubiese sido una negra caribeña y no estadounidense habría sufrido menos por racismo. "Los negros del Caribe no la tuvieron tan difícil como nosotros", dice, feliz por haber encontrado su refugio en este pueblo costarricense.
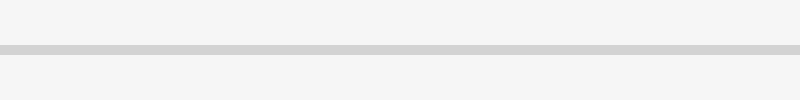
- "La historia de EE.UU. ha sido desde el primer momento una historia de deportaciones"
- Parque Nacional Corcovado: el riesgo por el turismo que enfrenta en Costa Rica una de las reservas naturales más importantes del mundo
- Qué eran las ciudades "del atardecer" y por qué son parte del crudo legado del racismo en Estados Unidos


